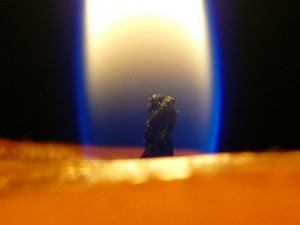Érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, un corazón cansado que latía con dificultad. Era este un corazón animoso y joven, cargado de ilusiones y esperanzas pero que, por algún motivo, en los últimos días, notaba su vigor aminorado y sus fuerzas reducidas.
Érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, un corazón cansado que latía con dificultad. Era este un corazón animoso y joven, cargado de ilusiones y esperanzas pero que, por algún motivo, en los últimos días, notaba su vigor aminorado y sus fuerzas reducidas.
Miraba extrañado a su alrededor, contemplando las venas y arterias que de él salían dirigiéndose al resto del cuerpo, divisando a ambos lados a los pulmones que le miraban con cara de preocupación, intentando esforzarse más para que no faltara el oxígeno, asomándose a la izquierda del esternón para poder ver el resto de órganos, más abajo, tocando al compás de su latido para trabajar como uno sólo… Siempre había ido todo bien, pero hoy se sentía extrañamente cansado.
Ventrículos, aurículas, tabique, válvulas (pulmonar, aórtica y mitral), aorta, «venas cavas»… El corazón hacía todo lo que podía, pero se sentía fatal. Le preocupaba que Aurora, su anfitriona, su «usuaria», su yo, en definitiva, estuviese sufriendo por su culpa. Notaba cómo ella se llevaba la mano al pecho e intentaba seguir con normalidad, pero se veía obligada a sentarse debido a la repentina fatiga.
Algo iba mal. Continuar leyendo «Un corazon (con acento en la o)»
Un par de días después del inicio del problema, el corazón oyó unas voces hablando con Aurora. Menos mal que había ido al médico en seguida. Los oídos prestaron atención y encendieron los altavoces internos para que todos pudieran escuchar lo que decían los doctores. A corazón le fallaba una válvula (anda, -pensó- es verdad, la pobre… Últimamente le cuesta moverse).
Debían operar.
Los cardiólogos le decían a Aurora que su vida corría peligro si no le hacían un trasplante urgente. ¿Trasplante de qué? – pensó aterrado el corazón-. Oh, no… Trasplante de corazón. Es lógico. Estoy enfermo y la vida de Aurora corre peligro… Qué decepción… ¿Cómo puedo fallarle a estas alturas?
El corazón de Aurora, triste, decepcionado, sintiéndose un fracasado, pensó en todo lo que habían vivido juntos, desde que maduró cuando Aurora no era más que un feto, en su tercera semana de formación desde su fecundación, en el cálido útero materno, donde latía más de 140 veces por minuto, ansioso por verla crecer y saber cómo sería su carita. ¡Ay Aurora! ¡Si ni siquiera sabía si ibas a ser niño o niña hasta unas semanas después de conocernos!
Ahora no soy más que un estorbo -se dijo-. Por un momento se sintió abatido. Todos le miraron, apenados… Él, que era la chispa de la fiesta… El pulmón derecho se dirigió al corazón con decisión. Mira, Cori, -le llamaban cariñosamente «Cori»-, las cosas no están en su mejor momento, todos lo sabemos. Pero no te dejaremos tirar la toalla. Ya has oído a los médicos.
Aurora va a necesitar un corazón nuevo. Pero hasta entonces, hasta que le salven la vida, tenemos que aguantar. No puedes venirte abajo ahora. Tienes que resistir. Por todos nosotros…
El corazón de Aurora, henchido de orgullo, aunque con evidentes signos de deterioro, decidió aguantar lo que hiciera falta. Y, ayudado por sus compañeros, empezó su lucha.
Paradójicamente, Aurora tenía ahora que esforzarse por no hacer esfuerzos. Ignoraba el trabajo en equipo que sus órganos desarrollaban, ignoraba incluso que ella era una pieza más de ese trabajo en equipo. Ahora se cuidaba mucho de no hacer nada que pudiera cansarla, tomaba sus medicamentos y procuraba no ponerse nerviosa.
Evidentemente, debido a su miedo a la muerte, los nervios a veces la traicionaban, pero intentaba pensar en cosas hermosas para tranquilizarse y evitarle un mal trago a su corazón, que se aceleraba sobremanera cuando ella se preocupaba demasiado.
Inevitablemente, un par de meses después, todo empeoraba paulatinamente. Corazón estaba casi exhausto. Creía que no aguantaría mucho más, y los pulmones se dieron cuenta de que todo empezaba a encharcarse. El hígado y los pies se estaban hinchando. Tuvieron que ingresar a Aurora para ayudarla. El corazón nuevo no llegaba y Aurora estaba tan cansada…
Cori no podía oír. Ni podía permitirse prestar atención a otra cosa que no fuera aguantar, obligando a su válvula defectuosa a continuar funcionando, dándole y dándose ánimos, empeñados en luchar. Sólo podía pensar en seguir latiendo. Un latido más. Un latido más. Que no sea el último… Uno, dos, tres, cuatro… aurículas, ventrículos, empuja, vamos… otra vez…uno…dos… uno… dos…
Estaba tumbado cuando, casi dando un impotente adiós, de pronto, vio algo que se abría sobre él. Algo que le enseñaba la luz. La luz de un quirófano. En un último intento, se dijo que debía aguantar, que ya estaba allí su sustituto. Uno, dos, tres, cuatro… ¡otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡¡Uno, dos tres, cuatro!!
Una incisión en el esternón, hábiles manos redirigen la sangre con unos tubos hacia una máquina que bombea la sangre para que se mantenga oxigenada y siga su circuito durante la operación, para que el resto de los órganos sigan funcionando con normalidad.
Todo listo. Ha llegado el momento. “Me estoy moviendo de mi sitio. Nunca me había movido así…”.
Uno, dos, tres, cuatro…
Uno, dos, tres…
Uno, dos…
¡Uno!
Los médicos extraen el corazón cansado de Aurora. Justo un último latido. Púm pum. Sólo el tiempo necesario para ver cómo ponen en mi lugar a un precioso y sano corazón. Púm pum.
Miro hacia abajo y lo veo. Le guiño un ojo. Púm pum.
Todo irá bien, amigo. Púm pum.
Tiene cara de asustado. Púm pum.
Es normal. Acaba de perder a su «anfitrión». Púm pum.
Pero ahora tiene otro nuevo. Y será bien recibido. Púm pum.
Me ponen en una preciosa bandeja plateada… Mmmmm, qué cómodo estoy… Púm pum.
Ahora puedo descansar tranquilo… Púm… estoy… agotado… pum.
Cuánta luz hay por aquí… Púm… ¡ahora entiendo que los ojos pidieran a gritos unas gafas de sol! …pum.
Qué cansado estoy… Púm… ya está …pum.
Ya puedo dejar de latir… Púm… qué paz …pum.
…y es que érase una vez que se era, como todas las cosas que existen y existirán, (Púm…) un corazón cansado que latía con dificultad (…pum).