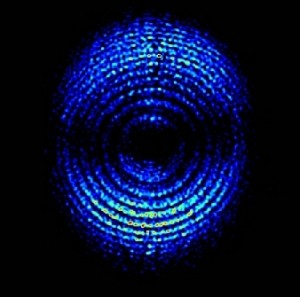Adelino es de los de boina y chaqueta de pana. Camina despacio. Ya muy mayor, de cejas pobladas y surcos en la cara. Adelino camina encorvadito, con las manos a la espalda. Camina con sus albarcas en verano y sus zapatos de suela de goma en invierno. Le gustan las suelas de goma porque se siente más grande. Pero las albarcas dejan que sus pies cansados respiren mejor (y huelan peor, qué se le va a hacer).
Adelino nunca sabe cuándo se van los dolores de las articulaciones, pero sabe cuándo llegan porque siente los avisos. Hace años que se entiende con los cambios de temperatura. Y se comunica con ellos: “Hola. Ya estás aquí. A ver cómo de fuerte vienes este año, jodío”.
Este año se ha dado cuenta de que sus pasos son más cortos y que arrastra un poco los pies. Lo nota más con las albarcas. “Los años”, piensa. Cada tarde, cuando el tiempo lo permite, sale a la plaza y se sienta en el borde de la jardinera de obra de su árbol favorito. Él era pequeño cuando lo plantaron. Y ahí está, tan hermoso y oscuro. Dando sombra todo el año.
Prefiere sentarse ahí que en los bancos que puso el ayuntamiento. También se está a la sombra, pero a él le gusta más la jardinera porque se le quedan los pies colgando y le recuerda a su infancia. Los vecinos le dicen que un día se va a caer una torta como siga dando esos saltitos para alcanzar la jardinera. Pero él piensa que cuando llegue el día, si eso ocurre, ya nada merecerá la pena. Así que sigue retando a la gravedad con su diminuto cuerpecillo.
En su bolsillo, Adelino lleva un tupper. Es de esos pequeñitos que, en las colecciones de 24 tuppers, nunca sirven para mucho. No cabe casi nada. Pero él lo lleva siempre encima. Cuando se sienta bajo el árbol, una señora encina, saca el tupper y lo mira.
Adelino entonces, como si de una película de Tolkien se tratase (él ha visto la saga de “El Señor de los anillo” en versión extendida y luego se ha leído los libros -le gustan más las películas-) se siente como el hobbit que lleva la pesada carga del anillo. Lleno de pesar pero, al mismo tiempo, con la sensación de tener que cumplir una misión, dura y dolorosa, pero necesaria. Adelino deja volar su imaginación. En su mente, rememora la plaza del pueblo cuando, muchos años antes, se llevaron a su padre para nunca volver.
Dos gotas de sangre se hallaron sobre el suelo, en el que alguien había dejado caer unas bellotas. Una gota de sangre sobre una de las bellotas. La otra en la tierra. De esas bellotas crecería la encima que es hoy su sombra. La de la gota de sangre la cogió aquel niño Adelino y la guardó mimosamente en un pañuelo de hilo, el que ahora estaba dentro del pequeño tupper. Cuando miraba el tupper sentía la manaza de su padre sobre su cabecita, revolviéndole el pelo.
Hoy Adelino ha decidido enterrar la bellota con la esperanza de que aún pueda brotar algo de ella. Se ha levantado muy temprano, aún con el alba, y ha ido a la plaza, a la zona que no está ensolada. Ha sacado el tupper. Lo ha abierto. Ha sacado el pañuelo de hilo, casi hecho jirones, y ha mirado la bellota seca. Tal vez no sirva para nada. Tal vez esté muerta. Pero Adelino sonríe cuando la entierra y la riega. Una vez terminada la operación, mete el pañuelo en el tupper y se vuelve a desayunar.
Cuando amanece del todo, Adelino sale a la plaza con su ritmo bailarín, despacito, despacito. Salta sobre la jardinera. Se balancea peligrosamente (como siempre) y acaba sentadito con las piernas colgando. Saca el tupper y, como cada día desde hace años, lo mira.
Versión sonora de «El tupper» en ivoox:
Música de la introducción: Lee Rosevere, tema “Planet F” del álbum “Trappist 1”. Bajo licencia Creative Commons. Música del cuento “El Tupper”: Kai Engel, temas “Denouement” y “Tumult” del álbum “The Run” (2017). Bajo licencia Creative Commons.